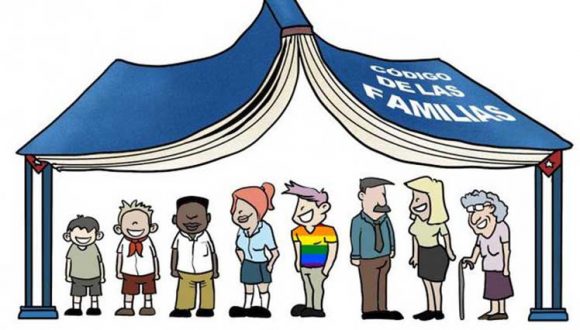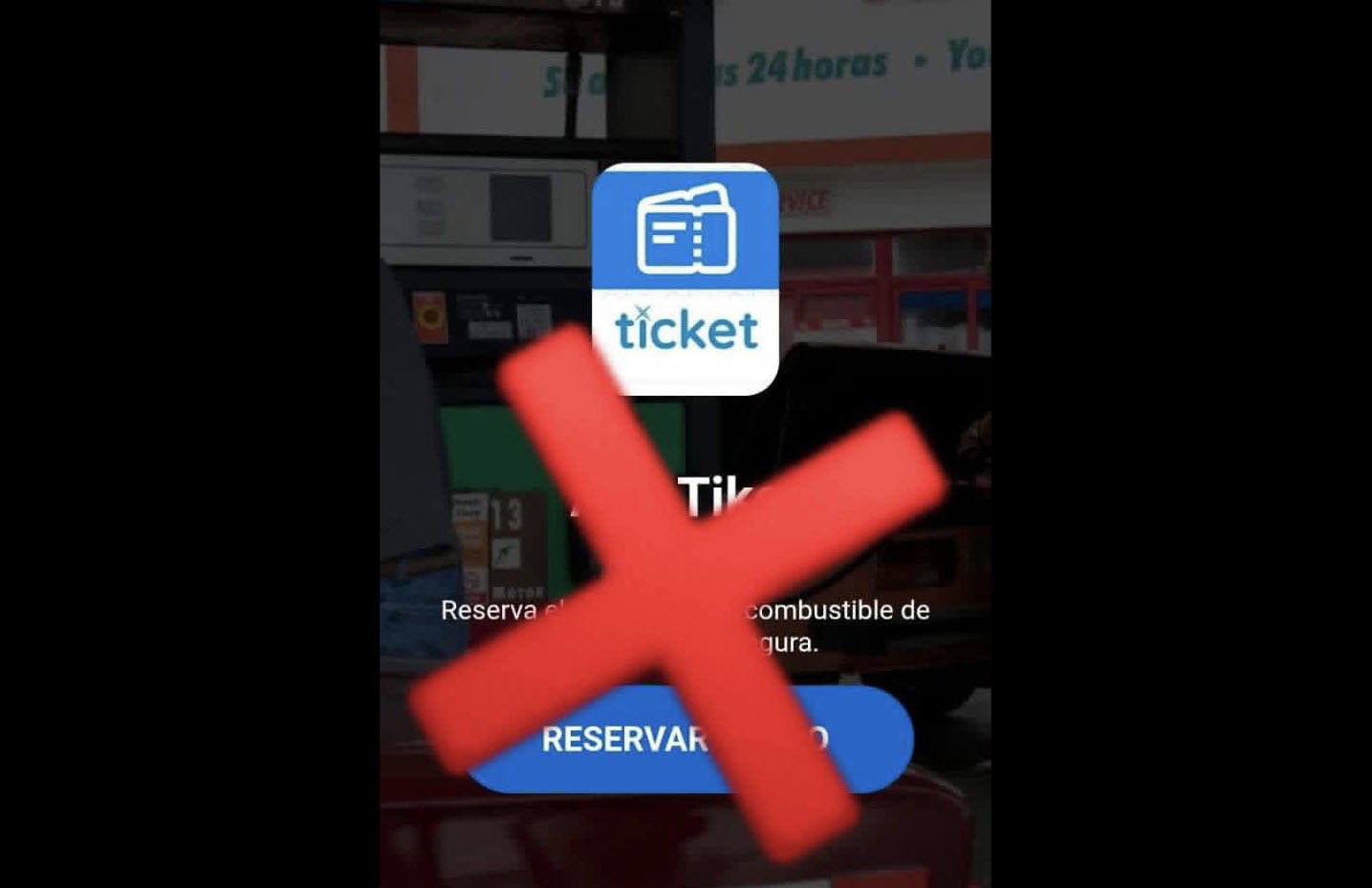La Habana.- El Título II del Código de las Familias, titulado “De la discriminación y la violencia en el ámbito familiar”, constituye uno de los bloques normativos más trascendentales del nuevo ordenamiento jurídico familiar. Está conformado por los artículos 12 al 15, y aborda de manera directa fenómenos que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizados dentro de los hogares: la discriminación, la violencia en todas sus formas, la urgencia de su atención y la obligación de reparar los daños ocasionados.
La importancia de este título radica en que traslada al ámbito familiar principios que ya estaban reconocidos en la Constitución de 2019, como la igualdad, la no discriminación y la protección de la dignidad humana. Lo que antes eran declaraciones de carácter general, se convierten ahora en mandatos concretos que regulan cómo deben ser las relaciones entre las personas que integran una familia.
Este bloque normativo además rompe con una concepción histórica que solía ver a la familia como “un espacio privado” al margen de la ley. Hoy se reconoce que la protección de los derechos humanos debe comenzar precisamente en el lugar donde se construye la identidad y se forman los vínculos más profundos. Analizar estos artículos nos permite entender cómo el Derecho cubano coloca la justicia y la igualdad en el centro mismo de la vida cotidiana.
Discriminación familiar, lo que la ley ya no permite
El artículo 12 establece con claridad que la discriminación dentro de la familia es inadmisible. Esta disposición representa un giro en la manera en que el Derecho regula las relaciones privadas, pues durante décadas muchas formas de exclusión en el ámbito doméstico eran toleradas o justificadas bajo argumentos de tradición cultural o autoridad patriarcal.
Uno de los aspectos más significativos de este artículo es la amplitud de las categorías protegidas. No se limita al sexo o al género, sino que incorpora la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la religión, la discapacidad, el origen étnico y territorial, e incluso abre la puerta a “cualquier otra condición o circunstancia personal” que pueda resultar lesiva. De esta manera, se construye un concepto dinámico de discriminación que se adapta a la diversidad de la sociedad cubana actual.
El reconocimiento de la discriminación familiar como una violación de derechos también tiene un fuerte componente pedagógico. La ley no solo sanciona las conductas, sino que envía un mensaje claro; dentro de la familia lo que afecte a la igualdad no es negociable. Padres, madres, abuelos, hijos o parejas deben relacionarse desde el respeto a la dignidad de cada persona, sin excepciones.
En la práctica, esto implica que conductas como marginar a un hijo por su orientación sexual, excluir a un abuelo por su edad o impedir que una hija ejerza alguna actividad por ser mujer, son consideradas violaciones legales y no simples “decisiones familiares”. El Código convierte en responsabilidad jurídica lo que antes se entendía como un asunto privado.
Violencia familiar: Un enemigo con múltiples rostros
El artículo 13 amplía la noción de violencia familiar, reconociendo que esta no se limita al maltrato físico. La violencia puede ser verbal, psicológica, moral, sexual, económica o patrimonial, y también incluye la negligencia, la desatención y el abandono. Al reconocer todas estas formas, el legislador cubano deja claro que la violencia no siempre deja huellas visibles, pero igualmente destruye la armonía del hogar.
Otro aporte fundamental es la visibilización de los grupos más vulnerables. Mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas en situación de discapacidad aparecen mencionadas de manera expresa, no para victimizarlas, sino para llamar la atención sobre las desigualdades estructurales que los colocan en mayor riesgo. Esta enumeración refuerza la obligación del Estado de desplegar políticas públicas de prevención y atención específicas para estos sectores.
Además, el artículo 13 introduce una mirada moderna de la familia, pues no solo se reduce al parentesco sanguíneo. Reconoce la violencia entre personas unidas por lazos afectivos, de convivencia o incluso de pareja anterior. Con ello, el Código se ajusta a la realidad social cubana, donde los vínculos familiares van más allá de lo biológico y alcanzan múltiples formas de convivencia.
El alcance de esta definición permite que situaciones como la violencia de exparejas, el control económico dentro del matrimonio o el abandono de personas mayores no queden fuera de la protección legal. Queda claro que toda relación afectiva que genere dependencia y vulnerabilidad merece la intervención del Derecho cuando es atravesada por la violencia.
Tutela urgente: La rapidez que salva vidas
El artículo 14 introduce un principio clave al expresar que los asuntos de discriminación y violencia en el ámbito familiar son de tutela urgente. Esto significa que los tribunales y autoridades no pueden tratar estos casos como un litigio ordinario que pueda resolverse de forma “más lenta”. La rapidez en la atención se convierte en un requisito de justicia, porque cada hora de espera puede poner en riesgo la vida de una persona.
Un aspecto innovador es que no solo la víctima puede denunciar. Cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos está obligada a informar a las autoridades. Esta disposición cambia la lógica del silencio cómplice que tantas veces ha permitido la reproducción de la violencia. La comunidad se convierte en corresponsable de proteger a sus miembros más vulnerables.
La tutela urgente también implica que las autoridades deben actuar con medidas inmediatas de protección, como órdenes de alejamiento, suspensión de la custodia o el cuidado, y asistencia psicológica. De esta manera, la ley no se limita a castigar después del daño, sino que busca prevenirlo y contenerlo desde el primer momento.
Este diseño legal alinea a Cuba con los estándares internacionales de derechos humanos, que señalan que los Estados tienen una obligación positiva de proteger a las víctimas de violencia familiar. No basta con prohibir la discriminación o la violencia, sino que se necesita un sistema de respuesta rápida y efectiva.
Reparación e imprescriptibilidad: la justicia que no se agota
El artículo 15 establece la responsabilidad civil y penal de quienes ejercen discriminación o violencia en la familia. La novedad radica en que no solo se exige sanción, sino también la reparación integral del daño, incluyendo el daño moral. Este enfoque reconoce que la violencia no solo destruye físicamente, sino que también deja cicatrices emocionales y sociales que deben ser atendidas.
La disposición es especialmente contundente al señalar que estas acciones son imprescriptibles. Esto significa que las víctimas pueden reclamar justicia sin importar cuánto tiempo haya pasado. Con ello, se rompe con la lógica de la impunidad que muchas veces beneficiaba a los agresores por el simple transcurso del tiempo.
La norma también aclara que la “exposición voluntaria” de la víctima a una situación de riesgo no exime al agresor de su responsabilidad. Este punto desmonta prejuicios muy comunes, como culpar a la persona violentada por no haber abandonado antes la relación o por haber tolerado determinadas conductas. La ley protege incluso en esos contextos, reconociendo la complejidad psicológica y social que envuelve a la violencia familiar.
La reparación, además, no se entiende solo en términos económicos. Puede incluir medidas de acompañamiento psicológico, reintegración social, garantías de no repetición y acciones simbólicas de reconocimiento. En este sentido, el artículo 15 abre la puerta a un concepto más amplio y humanista de justicia familiar.
Más que leyes, compromisos
Los artículos 12 al 15 del Código de las Familias constituyen un verdadero sistema de protección integral frente a la discriminación y la violencia. Son normas que no se limitan a describir conductas prohibidas, sino que establecen obligaciones claras para el Estado, para la sociedad y para las propias familias.
Su eficacia, sin embargo, dependerá de la articulación entre el Derecho y la práctica social. De igual manera, se requiere que las familias asuman la igualdad como principio rector de su convivencia diaria. El Título II del Código de las Familias envía un mensaje profundo al mostrar que la dignidad humana comienza en casa. Defenderla implica no callar ante la discriminación, no tolerar la violencia y exigir que las autoridades actúen de manera inmediata y reparadora. Se trata de un compromiso compartido que transforma la idea de familia en un espacio de cuidado, respeto y justicia.
Por: Yuliesky Amador Echevarria / Cubadebate